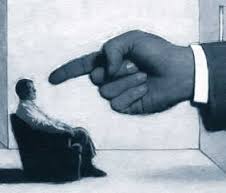En la entrada anterior prometí hablar del divorcio en el cristianismo y hoy he encontrado tiempo para compartir un par de reflexiones sobre un tema que estará pronto en todos los medios de comunicación debido al sínodo de obispos que, entre otros cosas, tratará sobre la comunión de los divorciados vueltos a casar. Dedico estos pensamientos a la familia de mi amigo de la entrada anterior. Espero que les sirva para reflexionar sobre la inconsistencia de su postura, basada en los vaivenes de una normativa establecida por un grupo de hombres.
El divorcio existía en el judaísmo primitivo y se permitía por distintas razones según las interpretaciones de rabinos influyentes como Hillel y Shammay. El primero admitía sólo en el caso de adulterio y el segundo aceptaba como causa cualquier tema en que la mujer que pudiera desagradar al marido. En cualquier caso Moisés lo dejó bien claro:
«Al salir de su casa, ella podrá casarse con otro hombre. »
Y esta era la situación común en el judaísmo. La mujer podía acabar en absoluto desamparo cuando el hombre decidía despedirla de su casa, por ejemplo, si no cocinaba a su gusto.
El tema del divorcio fue matizado por Jesús de Nazaret al contestar a una pregunta de algunos fariseos y podemos encontrarlo en el pasaje de Mateo 19:3 y siguientes.
« ¿Es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa?»
A lo que responde:
« lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie».
Los fariseos vuelven a preguntar: pero espera un momento…
«Entonces, ¿por qué Moisés mandó darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla?»
Y Jesús responde:
«Moisés les permitió hacerlo porque ustedes tienen muy duro el corazón, pero al principio no fue así. Y yo les digo que, salvo por causa de fornicación, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada, también comete adulterio.»
Cuando oyeron esto los discípulos comentaron:
«Si tal es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse.»
Y veo muy lógica la reacción de asombro. La doctrina era casi impracticable y esa es la razón por la que Moisés permitió el divorcio al pueblo de Israel.
Antes de seguir, permítaseme un pequeño inciso. En los textos evangélicos no podemos leer de manera clara que Jesús anulara esta excepción hecha por Dios por medio de Moisés. Sólo explica que el divorciado vuelto a casar estaba en una situación irregular “consentida” por Dios y que esa situación era la de adulterio. ¿Quiere esto decir que Jesús dejara claro que a partir de ese momento esa práctica en el pueblo judío no era la correcta? Desde mi punto de vista no es así. Pero esa es otra historia.
Queda claro pues que para Jesús el divorcio estaba permitido en el caso de fornicación o adulterio y que despedir a la mujer por cualquier causa (que es lo que realmente le preguntaban los fariseos) no estaba bien. Esta es la interpretación más sencilla y correcta del pasaje evangélico. Pero es aquí donde autores y apologetas actuales discuten incesantemente. Para la Iglesia católica (desde el concilio de Trento) el caso de fornicación o adulterio es interpretado como que la unión no fuera matrimonio y sólo concubinato (arrejuntamiento), entonces sí sería lícito el separarse. Esta, que es la interpretación más utilizada por los sectores rigoristas católicos adolece de una simplicidad apabullante y es, mire como se mire, totalmente errónea. Está más que claro que si alguien vive arrejuntado puede separarse sin más y a eso no se le llama divorcio. Si no hay contrato no es necesaria una recisión del mismo. No creo que Jesús tuviera que explicarles esto a los judíos que le preguntaban. Sería de una tontuna desorbitante.
Lo que Jesús estaba diciendo es que SÍ había una causa lícita de divorcio, y esta era el adulterio, es decir, los cuernos.
Esta interpretación (seguida por las Iglesias orientales) es la única correcta y explica el por qué, en el cristianismo primitivo y durante los primeros 16 siglos (hasta el concilio de Trento) el divorcio era práctica aceptada bajo determinadas condiciones. Que esto fue así lo podemos comprobar con los siguientes ejemplos.
San Basilio de Capadocia (330-379), Doctor de la Iglesia escribe haciendo alarde de bastante sentido común:
“Si un hombre es abandonado por su esposa, yo no diría que se deba tratar como adúltera a la mujer que después se casa con él... el marido que ha sido abandonado, se le puede excusar si vuelve a casarse y la mujer que vive con él bajo estas condiciones no está condenada.”
San Asterio (400), Obispo de Amasea en Asia Menor:
“El matrimonio no puede ser disuelto por ninguna causa, salvo la muerte o el adulterio.”
San Epifanio de Salamina (310-403), arzobispo de Salamina y Padre de la Iglesia:
“Al que no puede abstenerse después del fallecimiento de su primera esposa, o se ha separado de su esposa por un motivo válido, como la fornicación, el adulterio u otro delito, y toma a otra mujer, o si la mujer toma a otro marido, la Palabra divina no lo condena ni lo excluye de la Iglesia ni de la vida... si está realmente separado de la primera esposa, puede tomar otra de acuerdo con la ley, si ése es su deseo.”
San Cromacio de Aquilea (335-407), Obispo:
“No es lícito divorciarse de la esposa, salvo por adulterio... así como no es lícito divorciarse de una esposa que lleva una vida casta y pura, sí lo es el divorciarse de una mujer adúltera.”

San Agustín de Hipona (354-430), Obispo, Padre y Doctor de la Iglesia, matizó en su obra
De fide et operibus que el derecho de divorciarse y casarse tras un caso de adulterio no era sólo del marido sino también de las mujeres y llega a decir que el que se divorcia de su mujer, por ser ésta adúltera, y se casa con otra, sólo "
comete una falta leve".
Como podemos ver, el divorcio fue aceptado como lícito en determinadas circunstancias por los Padres de la Iglesia orientales y occidentales durante los primeros cinco siglos del cristianismo. Incluso en los concilios de aquellos siglos y posteriores se observa la licitud y regulación del divorcio por causa de adulterio (Arles (314), Vannes (461), Agde (506)).
En esta época empieza a encontrarse la regulación del divorcio en otros casos distintos al de adulterio, En algunos concilios se reguló la licitud del divorcio por enfermedad de uno de los cónyuges: "si un leproso permite a su mujer que está sana casarse con otro, ella puede hacerlo, y dígase lo mismo cuando la leprosa es la mujer" (Compiègne (757)). El Santo Papa Gregorio II (731) permitió también el divorcio del marido y su posterior casamiento cuando su mujer estuviera enferma.
En un concilio anterior celebrado en Inglaterra (Hereford en el 673) se establecieron muchas causas de divorcio entre las que se encontraban por ejemplo esta:
“Si una mujer abandona a su marido por no tenerle respeto y se niega a volver para reconciliarse con él, le será permitido al marido, con el consentimiento del obispo, tomar otra esposa después de cinco años”
Y en el concilio de Verberie (752) el canon 9 autoriza el divorcio y nuevas nupcias al marido que marcha a otro lugar por razones de trabajo y a quien la esposa se hubiera negado a seguir.
Es a finales del siglo IX cuando la Iglesia católica empieza a cambiar la doctrina sobre el divorcio. El concilio de Nantes de 875 enseña que el adulterio es causa de separación pero no de divorcio y que el marido no podrá tomar otra esposa mientras viva la primera.
Pero esto no fue así en las iglesias ortodoxas y orientales que continuarán hasta el día de hoy considerando el divorcio y las nuevas nupcias lícitos en determinadas circunstancias.
A modo de anécdota, podemos incluso encontrar la aplicación lícita del divorcio en el siglo XI, y no por causa de adulterio, en el caso de las hijas del Cid y que se puede leer en el famoso Cantar.
Así pues, entre los cristianos durante los primeros ocho siglos el divorcio fue considerado lícito, seguido de la posibilidad de contraer nuevo matrimonio, y entre las causas de licitud se incluía no sólo el adulterio y el abandono conyugal sino también otras situaciones como la cautividad, la entrada a la vida religiosa de uno de los cónyuges, el intento de homicidio, la ausencia de acuerdo en el lugar de residencia, la falta de respeto, la enfermedad y un número de excepciones que fueron reguladas por papas y concilios.
Es en el Concilio de Trento (1545-1563) cuando la Iglesia católica da el portazo definitivo con el séptimo canon a las prácticas anteriores y afirma la absoluta indisolubilidad del matrimonio sin aceptar siquiera la excepción del caso de adulterio de la que habla Jesús:
«Si alguno dijere, que la Iglesia yerra cuando ha enseñado y enseña, según la doctrina del Evangelio y de los Apóstoles, que no se puede disolver el vínculo del Matrimonio por el adulterio de uno de los dos consortes; y cuando enseña que ninguno de los dos, ni aun inocente que no dio motivo al adulterio, puede contraer otro Matrimonio viviendo el otro consorte; y que cae en fornicación el que se casare con otra dejada la primera por adúltera, o la que, dejando al adúltero, se casare con otro; sea excomulgado»
Una formulación indirecta sobre la indisolubilidad del matrimonio, pero diciendo a la vez que dicha doctrina no podía ser considerada como una parte constitutiva de la revelación divina. Condena sólo al que no acepta la autoridad de la Iglesia en esta materia (reacción contra Lutero) pero no al que no acepte su doctrina sobre el matrimonio. Una manera inteligente de dejar en el aire la legitimidad de las prácticas ortodoxas de divorcio a las que no condenó expresamente.
Copio de la página del Vaticano:
"No se puede, pues, afirmar que el Concilio haya tenido la intención de definir solemnemente la indisolubilidad del matrimonio como una verdad de fe ."(Comisión Teológica Internacional. Doctrina católica sobre el matrimonio. (1977)).
A lo que Pío XI, en su encíclica Casti connubii, contesta:
«Si la Iglesia no se ha equivocado ni se equivoca cuando dio y da esta enseñanza, es entonces absolutamente seguro que el matrimonio no puede ser disuelto, ni siquiera por causa de adulterio. Y es igualmente evidente que las otras causas de divorcio que podrían aducirse, mucho más débiles, tienen menos valor aún, y no pueden ser tomadas en consideración.»
Un buen ejemplo de argumento circular y, por tanto, inválido y bastante poco serio.
Me cuesta mucho entender el que la Iglesia considere interpretar correctamente la doctrina de Jesús sobre el matrimonio a partir del siglo XVI, y que desestime lo que dijo Jesus y predicaban los Padres de la Iglesia durante los primeros cuatro y fue práctica común hasta el concilio de Trento.
Hemos visto cómo la doctrina cristiana sobre el divorcio y las nuevas nupcias ha cambiado en el cristianismo sólo en la Iglesia católica, que se ha desviado de las prácticas tradicionales relacionadas con este tema y que se conservan en las otras Iglesias ortodoxas y orientales.
Esta doctrina fue modificándose desde las fuentes basadas en los textos evangélicos y ha sido regulada por papas y concilios diversos hasta el de Nantes y Trento en los que, de manera asombrosa, dejan de admitir la excepción sin que lo consideren una cuestión dogmática.
Resumiendo:
1) Dios permitió el divorcio en el pueblo judío ya que no podía con la doctrina
2) Jesús dice que existen excepciones (adulterio) sobre cuando el matrimonio se puede disolver y confirma que Dios lo ha permitido en determinadas situaciones.
3) En los primeros siglos del cristianismo se aceptó el divorcio y nuevas nupcias en caso de adulterio. Se suman con el tiempo nuevas excepciones reguladas en concilios y por diferentes papas.
4) La Iglesia Católica decide en el concilio de Trento de manera indirecta prohibir la licitud del divorcio y nuevas nupcias incluso en el caso de adulterio, caso permitido por Jesús y recogido en los Evangelios. No es materia de fe y no hay proclamación dogmática sobre el tema.
5 )Las Iglesias ortodoxas y orientales siguen con la tradición sobre la materia de los primeros siglos.
6) No es un problema dogmático sino doctrinal y que ha sido modificado mediante consenso por los hombres y no es revelación divina.
No me gusta entrar en casuísticas pero ¿Es normal que a una persona joven e inocente, hombre o mujer, que se encuentra abandonado por su cónyuge (por adulterio u otros motivos) o cuando se hace imposible la convivencia, no se le permita rehacer su vida y deba permanecer sólo hasta la muerte si quiere salvarse?
¿En qué cabeza cabe esta aberración?
¿Cómo puede estar la Iglesia tan segura de que es esto lo que Jesús querría? ¿Cómo se puede alguien atrever a imponer una carga tan dura si ni siquiera Moisés pudo hacerlo con el pueblo elegido?