
El título que encabeza este capítulo podría ser en apariencia ofensivo para
muchos, sobre todo para quienes consideren todavía vigente la obra del
Aquinate. Calificar la labor de este santo como un castillo de naipes podría
ser interpretado como una manera sarcástica de ningunear a una de las mentes
más brillantes del medievo y de la historia del cristianismo. Y ¿quién soy yo, pobre
pensador aficionado e inculto, para atreverme siquiera a cuestionar la obra de
tamaño monstruo del pensamiento?
Cuando me dispongo a comenzar mi tarea, oigo su voz atravesando ocho siglos
para advertirme de los riesgos de la empresa que estoy a punto de comenzar.
"Si hay, pues, alguien que, orgullosamente engreído en su supuesta ciencia, quiera desafiar lo escrito, que no lo haga en un rincón o ante niños, sino que responda públicamente si se atreve. El me encontrará frente a sí, y no sólo al mísero de mí, sino a muchos otros que estudian la verdad. Daremos batalla a sus errores o curaremos su ignorancia”. S. Tomás de Aquino. De unitate intellectus.
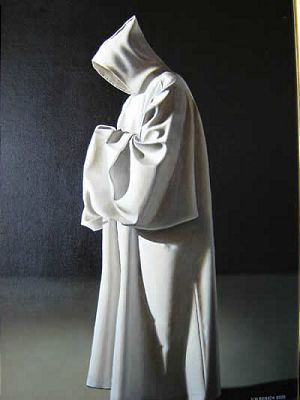 Atemorizado, casi con el miedo de poder ser objeto de una maldición
medieval, retomo el propósito que me ha llevado hasta aquí. Aunque esta noche
me encontrara al fraile a los pies de mi cama no habría vuelta atrás. Pero por
si acaso y a modo de protección ritual, una vez aceptada mi incapacidad
intelectual y tras haber solicitado el perdón que ciertamente merece mi
atrevida ingenuidad, pediré permiso a quién corresponda antes de introducirme
en el sancta sanctorum de la teología
cristiana para intentar, con la ayuda de mis torpes herramientas intelectuales,
analizar la solidez de la construcción sobre la que se asienta la catedral del
pensamiento católico. Me dispongo sólo a echar un vistazo a los cimientos de
esta construcción y, aunque para muchos las conclusiones a las que llegue
puedan ser erróneas y fruto de una evidente incapacidad intelectual, espero que
el intento sea como una parada de avituallamiento en el viaje de búsqueda que
inicié al comenzar este libro. Quienes se encuentren seguros al abrigo del edificio
que me dispongo a inspeccionar harán oídos sordos a los resultados que les
presente, y los que sientan la urgencia, como yo, de anteponer la verdad a la
comodidad o a la seguridad, podrán abandonarlo antes de que se derrumbe sobre
ellos y continuar conmigo esta apasionada búsqueda. Pero no adelantemos
acontecimientos y comencemos con el análisis.
Atemorizado, casi con el miedo de poder ser objeto de una maldición
medieval, retomo el propósito que me ha llevado hasta aquí. Aunque esta noche
me encontrara al fraile a los pies de mi cama no habría vuelta atrás. Pero por
si acaso y a modo de protección ritual, una vez aceptada mi incapacidad
intelectual y tras haber solicitado el perdón que ciertamente merece mi
atrevida ingenuidad, pediré permiso a quién corresponda antes de introducirme
en el sancta sanctorum de la teología
cristiana para intentar, con la ayuda de mis torpes herramientas intelectuales,
analizar la solidez de la construcción sobre la que se asienta la catedral del
pensamiento católico. Me dispongo sólo a echar un vistazo a los cimientos de
esta construcción y, aunque para muchos las conclusiones a las que llegue
puedan ser erróneas y fruto de una evidente incapacidad intelectual, espero que
el intento sea como una parada de avituallamiento en el viaje de búsqueda que
inicié al comenzar este libro. Quienes se encuentren seguros al abrigo del edificio
que me dispongo a inspeccionar harán oídos sordos a los resultados que les
presente, y los que sientan la urgencia, como yo, de anteponer la verdad a la
comodidad o a la seguridad, podrán abandonarlo antes de que se derrumbe sobre
ellos y continuar conmigo esta apasionada búsqueda. Pero no adelantemos
acontecimientos y comencemos con el análisis.
Nuestro santo, formado en las mejores universidades de Europa, tuvo quizás
la oportunidad de ver los comienzos de la construcción de esa otra catedral,
esta vez de sólida piedra, en la ciudad de Colonia cuando otro santo
intelectual, Alberto Magno, lo llevó consigo para estudiar la filosofía de
Aristóteles. San Alberto consideraba que la filosofía se basaba en razones y
silogismos y así la separaba de la teología cuya base era la fe. S. Tomás fue
más allá e intentó fundir en un todo armónico la filosofía del Estagirita con
la verdad revelada y lo hizo separando radicalmente la filosofía de la teología
conforme al sujeto de estudio de ambas, por un lado las criaturas y por otro la
idea de Dios. Esta separación radical de los tipos de ser sentará la base que
permitirá la construcción de toda su obra.
 S. Tomás está convencido que la razón es un buen instrumento en ayuda de la
fe, que sirve para entender mejor las verdades cristianas y defenderlas del
error. La razón, según el santo, es útil en la demostración de los preámbulos de la fe y
uno de ellos, el más importante, es el de la existencia de Dios, a cuyo
conocimiento llega mediante la demostración a posteriori, o de los efectos a las causas, de las criaturas al
Creador. El dominico abordó el tema de la posibilidad de demostrar la existencia de
Dios y la manera de lograrlo en los artículos 2 y 3 pertenecientes a la cuestión 2 de la primera parte de su Suma
Teológica.
S. Tomás está convencido que la razón es un buen instrumento en ayuda de la
fe, que sirve para entender mejor las verdades cristianas y defenderlas del
error. La razón, según el santo, es útil en la demostración de los preámbulos de la fe y
uno de ellos, el más importante, es el de la existencia de Dios, a cuyo
conocimiento llega mediante la demostración a posteriori, o de los efectos a las causas, de las criaturas al
Creador. El dominico abordó el tema de la posibilidad de demostrar la existencia de
Dios y la manera de lograrlo en los artículos 2 y 3 pertenecientes a la cuestión 2 de la primera parte de su Suma
Teológica. “La existencia de Dios y otras verdades que de Él pueden ser conocidas por la sola razón natural, tal como dice Rom 1,19, no son artículos de fe, sino preámbulos a tales artículos.”
Propone entonces sus famosas cinco vías para lograr ese conocimiento. Y es en
este momento cuando nuestro arquitecto comienza la construcción de su castillo
de naipes. La cuarta y quinta vías no poseen valor demostrativo en forma de silogismo y se limitan a imaginar que
debe existir un ser que reúna las cualidades que observamos en la naturaleza en
grado máximo (belleza, inteligencia etc…) o se concluye de la existencia de un
diseño inteligente (que analizaré más adelante) al observar una intencionalidad
en el obrar de las criaturas no conscientes. La refutación más sencilla a la
cuarta vía se consigue aplicando el mismo razonamiento a cualidades negativas.
Podríamos concluir que, como existen grados de maldad, debe existir necesariamente un ser que
sea la maldad absoluta, y como existen grados de estupidez, que exista el tonto
olímpico. Por otra parte es difícil saber si es un sólo ser el que reúne todas estas cualidades en grado superlativo o existen varios seres caracterizados por obtener la máxima puntuación en cada categoría analizada.
El esquema de las tres primeras vías es muy parecido en todas ellas y son
una variante del clásico argumento cosmológico utilizado por la filosofía
griega, árabe judía y cristiana y que es el argumento por excelencia utilizado
por los filósofos teístas para demostrar la existencia de Dios. En resumen,
parte de un dato de la experiencia, introducir un concepto metafísico, mostrar
que es imposible una serie infinita y establecer una conclusión. Está claro que para siquiera considerar las
demostraciones que expondré a continuación debemos en primer lugar estar de
acuerdo con el marco metafísico en el que estas se desarrollan, es decir, admitiendo la
validez de la metafísica aristotélica. Pero incluso aceptando las reglas del
juego, es decir, los conceptos metafísicos de potencia, acto, ser contingente,
ser necesario etc., veremos que el Aquinate incurre en varios errores, algunos de
lógica y otros insalvables por la falta de conocimientos de la física de su
época.
La primera vía utiliza el concepto aristotélico del movimiento, entendido este
no sólo desde la perspectiva de la física sino como el cambio de una
posibilidad de ser (potencia) al estado concreto de ser (acto). Se constata por la experiencia la existencia del
cambio y que todo ser que cambia o se mueve lo hace por la acción de otro
distinto. El Aquinate niega la posibilidad de una serie infinita de seres cambiantes
y que cambian a otros a su vez. Hoy debemos reconsiderar los presupuestos de
partida de esta vía con la ayuda de los conocimientos de la física moderna. Los cambios que observamos en el Universo se producen mediante la acción sobre las
partículas de cuatro fuerzas o interacciones fundamentales de la naturaleza:
gravitatoria, nuclear fuerte, nuclear débil y electromagnética. Si consideramos
el Universo como un conjunto limitado de materia y energía donde las partículas
se encuentran interactuando entre sí, no hay razón para imaginar una serie
infinita y lineal de cambio. Este hecho junto con el primer principio de la
termodinámica que dice que en un sistema cerrado “la energía ni se crea ni se
destruye, solo se transforma”, invalida las premisas observacionales de partida
de esta primera vía. Hablaremos de esto más delante cuando analicemos las
teorías actuales sobre la geometría del Universo y el concepto de Universo de
energía cero. El único cambio de potencia a acto que se salvaría de estas
objeciones sería el del comienzo del Universo. Pero para ello debemos admitir
que el Universo “no existente” sea un ser real en potencia.
 Los conceptos de “ser en acto” y “ser en potencia”
son fundamentales para el desarrollo de la demostración y, si el fundamento
falla, no podrá sostenerse el castillo de naipes. El tomismo explica que la
realidad no se identifica necesariamente con la existencia, es decir, no todo
lo que es, existe. Pero esto lo hace para poder utilizar el concepto de cambio
de “potencia de existir” a “acto de existir” que sólo puede ocurrir mediante la
acción de un Ser superior. Según esta filosofía, los entes posibles se dan en la
realidad pero no existen, como si estuvieran esperando a que un Alguien les
cuelgue el cartelito de la existencia para hacerlo. Pongamos un ejemplo. Cuando
formulamos la hipótesis de que Menganito Fulánez hubiera podido no nacer, el
tomista sostiene que este hombre “se daba” en la realidad como “ente posible”
antes de existir. Menganito Fulánez sólo existe en nuestro pensamiento como un
concepto de “ente posible”. Russell criticaba a Meinong diciendo que le parecía
excesivo que todo lo que se daba en el pensamiento existiera. Lo que a mí me
parece en verdad excesivo es que lo que no existe, sea algo.
Los conceptos de “ser en acto” y “ser en potencia”
son fundamentales para el desarrollo de la demostración y, si el fundamento
falla, no podrá sostenerse el castillo de naipes. El tomismo explica que la
realidad no se identifica necesariamente con la existencia, es decir, no todo
lo que es, existe. Pero esto lo hace para poder utilizar el concepto de cambio
de “potencia de existir” a “acto de existir” que sólo puede ocurrir mediante la
acción de un Ser superior. Según esta filosofía, los entes posibles se dan en la
realidad pero no existen, como si estuvieran esperando a que un Alguien les
cuelgue el cartelito de la existencia para hacerlo. Pongamos un ejemplo. Cuando
formulamos la hipótesis de que Menganito Fulánez hubiera podido no nacer, el
tomista sostiene que este hombre “se daba” en la realidad como “ente posible”
antes de existir. Menganito Fulánez sólo existe en nuestro pensamiento como un
concepto de “ente posible”. Russell criticaba a Meinong diciendo que le parecía
excesivo que todo lo que se daba en el pensamiento existiera. Lo que a mí me
parece en verdad excesivo es que lo que no existe, sea algo.
La segunda vía es una variante de la
primera enfocando el problema en el principio de causalidad. El recurso a negar
la posibilidad de la existencia de una serie infinita de causas eficientes es
clave para llegar a la conclusión de la existencia de una causa primera. Pero
el concepto de serie infinita de causas es perfectamente aceptable y no entraña
ninguna falsedad lógica. Por otra parte, desde el punto de vista lógico no es
admisible la conclusión de que si un eslabón de una cadena es precedido siempre
por otro tenga que haber uno que preceda al conjunto de los demás. No hay razón alguna para eximir al primer eslabón de las reglas que comparten el resto
de ellos una vez fijada la premisa que se deriva de la experiencia, es decir, el que cada eslabón sea siempre antecedido y seguido por otro. En la vía se distinguen además las falacias de petición de principio al afirmar que no exista nada que
sea incausado o causa de sí mismo y la falacia de composición, al atribuir al conjunto una característica de sus partes: el que universo esté compuesto por seres causados no exige el que la totalidad de estos seres deba tener una causa.
Considero la tercera vía la más
interesante por su aparente complejidad. Podemos observar en ella la diferencia
entre el ser de Dios y el de las cosas creadas y descubrir la técnica utilizada
por nuestro habilidoso arquitecto para dar estabilidad a su construcción de
naipes. La demostración deriva de la distinción entre los seres perecederos o contingentes y lo
necesarios. Sigue el mismo esquema que las dos anteriores y se puede plantear
de la siguiente manera:
- Las cosas pueden existir o no existir
- Es imposible que lo que puede no existir exista siempre
- Lo que puede no existir hubo un tiempo en que no existió
- Pero si todo lo que conocemos puedo no existir hubo un tiempo en que nada existió
- Y si eso fuera así, hoy no existiría nada ya que nada empieza a existir por sí mismo
- Pero como esto no es así debe existir algún ser necesario
- Es imposible una serie infinita de seres necesarios
- Debe existir un ser absolutamente necesario causa de necesidad de los demás y cuya causa de necesidad no esté en otro.
Esta vía, como las anteriores,
es el clásico “paralogismo de los metafísicos”, es decir, crea mediante
premisas falsas o parcialmente verdaderas una problemática que no tiene por qué
existir en la realidad para después resolverla de forma aparentemente
satisfactoria.
Dejando aparte el que no hay
manera de saber si en verdad lo que existe hoy podía no haber existido, la
experiencia nos dicta que todo lo que observamos es contingente, es decir, podría
no haber existido y es perecedero. Para continuar con la demostración, se
utilizan premisas (2 y 3) que derivan de la contraposición de la definición de
ser contingente con la de ser necesario cuya existencia es, en última instancia,
lo que se quiere demostrar ya que no existe evidencia alguna de ellos. Aunque
parezca que la vía es capaz de demostrar la existencia de estos seres, dicha demostración
se invalida al utilizar en la misma el concepto que se quería demostrar. La única
manera de afirmar las premisas 2) y 3) es sabiendo que si el ser necesario es
aquel que no puede no existir, o lo que es lo mismo, existe siempre, que el
contingente exista siempre es algo imposible, por tanto, hubo un momento en el
que no existió. Es un razonamiento circular apoyado en definiciones a priori. Hay que darle la razón a Kant
cuando veía en este argumento cierta semejanza con el de S. Anselmo, en el que el
santo dio el salto prohibido del orden lógico al ontológico.
El Aquinate asume la
contingencia como una característica del Universo en su totalidad, aunque no se
explica por qué razón la contingencia de elementos individuales deba de
trasladarse al conjunto. De que los jugadores integrantes de un equipo de fútbol
sean todos de color no se sigue que el equipo también lo sea.
 Según esta vía, lo que es
perecedero hubo un tiempo en el que no existió, pero eso no significa que ese
momento tenga que ser compartido por todas las cosas al mismo tiempo, es decir,
el que hubiera un momento en el que nada existió. Según la física moderna, la
energía y la materia están en continua transformación, los constituyentes
básicos de un determinado objeto no desaparecen sino que se reorganizan y tiene
la capacidad de formar parte de otros seres u objetos. Por eso podríamos
considerar, como observamos en la realidad, que los seres o cosas perecederas dejan
de ser al morir o al ser destruidas, y el substrato del que estaban compuestas
se reorganiza para formar parte de otras. Ese componente o componentes fundamentales
del que está formado el Universo podría fácilmente identificarse con el ser necesario
de la tercera vía (la vía no concluye satisfactoriamente que sea uno o varios los
seres absolutamente necesarios). Podríamos trasladar el razonamiento de la
contingencia también a este substrato, pero la única manera de hacerlo sería
afirmando categóricamente que hubo un momento en el que nada existió. Para ello
debemos asumir que la materia y energía fueron creadas o se generaron de la
nada, algo que, a día de hoy, no tenemos manera alguna de saber. S. Tomás
afirma gratuitamente el principio “de la nada, nada sale”, algo que está
siendo hoy muy discutido por la cosmología moderna y que trataré más
adelante.
Según esta vía, lo que es
perecedero hubo un tiempo en el que no existió, pero eso no significa que ese
momento tenga que ser compartido por todas las cosas al mismo tiempo, es decir,
el que hubiera un momento en el que nada existió. Según la física moderna, la
energía y la materia están en continua transformación, los constituyentes
básicos de un determinado objeto no desaparecen sino que se reorganizan y tiene
la capacidad de formar parte de otros seres u objetos. Por eso podríamos
considerar, como observamos en la realidad, que los seres o cosas perecederas dejan
de ser al morir o al ser destruidas, y el substrato del que estaban compuestas
se reorganiza para formar parte de otras. Ese componente o componentes fundamentales
del que está formado el Universo podría fácilmente identificarse con el ser necesario
de la tercera vía (la vía no concluye satisfactoriamente que sea uno o varios los
seres absolutamente necesarios). Podríamos trasladar el razonamiento de la
contingencia también a este substrato, pero la única manera de hacerlo sería
afirmando categóricamente que hubo un momento en el que nada existió. Para ello
debemos asumir que la materia y energía fueron creadas o se generaron de la
nada, algo que, a día de hoy, no tenemos manera alguna de saber. S. Tomás
afirma gratuitamente el principio “de la nada, nada sale”, algo que está
siendo hoy muy discutido por la cosmología moderna y que trataré más
adelante.
La defensa del argumento cosmológico no ha variado mucho desde los tiempos
de S. Tomás. William Lane Craig ha popularizado en libros y debates
una variante del mismo que se basa en la imposibilidad de series infinitas de causas y en la "intuición metafísica obvia" basada en la experiencia de que "de la nada, nada puede salir". La variante del argumento de Kalam defendido por Craig presenta errores similares cometidos por los escolásticos y se puede criticar de la misma manera a como lo hemos hecho con el clásico argumento de la Primera Causa.
Llegados a este punto, no entiendo la razón por la que la Iglesia llegó a “dogmatizar”
las enseñanzas de S. Tomás y sigue haciéndolo hoy en día. Desde mi punto de
vista, León XIII cometió un error al intentar adoptar y recomendar de manera
obligatoria la enseñanza de un determinado sistema filosófico sólo porque
estuviera de acuerdo con las enseñanzas del cristianismo y creyera que podría
explicarlo de manera racional (encíclica Aeterni
Patris). Se entiende entonces el que instituciones consideradas
conservadoras dentro de la Iglesia se aferren a esa “doctrina” con el peligro
de impedir la libertad de pensamiento entre sus miembros. Esta velada imposición
se introdujo también en las constituciones de la Compañía de Jesús, cuando S. Ignacio
de Loyola estipuló que su fundación debía seguir la teología de S. Tomás.
Para reaccionar contra los errores del modernismo y continuar con la lucha que había comenzado su
predecesor, Pio X defendió con insistencia la doctrina filosófica de S. Tomás y
aprobó las famosas XXIV tesis tomistas, algo que enseguida se interpretó como una
imposición doctrinal en materias opinables y que fue suavizado posteriormente
por sucesivos pontífices (Para un buen conocimiento de esta historia remito a
"Génesis histórica de las XXIV tesis
tomistas" de Francisco Canals Vidal). El documento que ratifica la aprobación de las
XXIV tesis tomistas es el Motu proprio Doctoris
Angelici (29.6.1914) promulgado sólo para Italia e islas adyacentes. Más
adelante Benedicto XV ratificó que esas tesis eran normas directivas seguras.
Los papas en este tema se han expresado siempre de manera poco clara. Por un
lado defendían la libertad dentro de las distintas corrientes de pensamiento
cristiano y por otro advertían severamente a los que se apartaban de las
enseñanzas del Aquinate, a quien consideraban único portador de la verdad. Podemos
encontrar un ejemplo claro en la encíclica Pascendi
de Pio X:
“Queremos que los que enseñan estén firmemente advertidos de que el apartarse del Doctor de Aquino, principalmente en las cuestiones metafísicas, no se hará nunca sin grave detrimento”.
Antes de abandonar los argumentos de la edad de oro de la filosofía cristiana y continuar analizando otras pruebas que apunten a la existencia de un Creador, me queda comprobar si lo que Pio X
advierte con relación a la metafísica del Aquinate puede hoy en día seguir
asegurándose con la misma certeza. Pero esto será tema del siguiente capítulo.



